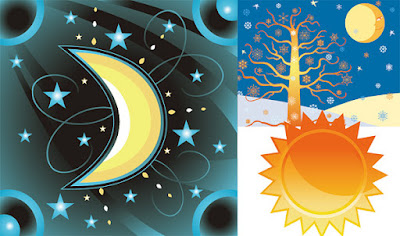UN ÁRBOL EN EL SOL
Julio no se podía dormir.
Tenía mucho sueño, pero no se quería dormir. Mientras esperaba, miraba
fijamente el techo de su habitación buscando las estrellas y los planetas por
si encontraba algún amigo allá arriba que le contase historias como las que,
cuando era pequeño, le inventaban sus padres. Entonces sí que se dormía acunado
por las palabras. Pero, a sus once años, sus padres habían
dejado hace tiempo de regalarle un cuento cada noche. Bastante tenían
ellos con intentar descansar las suficientes horas para despertar al día
siguiente con las fuerzas intactas y afrontar la dura jornada que les esperaba.
Y a él. Porque desde los diez años ayudaba en las labores del campo. Era la
única forma de sobrevivir, con la pequeña porción de tierra que les alimentaba.
Y una vaca, un cerdo y un par de gallinas.
Después de la cena, Julio
se quedaba un rato tumbado fuera de la casa contemplando el cielo y
fantaseando, volando entre las estrellas, saltando de una constelación a otra,
en busca de un planeta en el que quedarse un rato. Y descubriendo, uno a uno,
los agujeros de la luna. Se los conocía todos. Luego, llegaba a su cama y allí
estaban: las estrellas, las constelaciones, los planetas, la luna; en el techo
de su cuarto. Ahora esperaba a su prima Ana. Hasta hace unos días ella se
tumbaba a su lado y escuchaba, sin apenas entornar los ojos un instante, las
aventuras que le contaba: cómo lograba llegar hasta la estrella más lejana
para, allí, con los pies semienterrados entre la blanquísima arena, recorrerla
de un lado a otro. Y se sentaba, de vez en cuando, a construir castillos a la
orilla del mar que le traía la luminosa espuma de un océano formado por
toneladas y toneladas de leche. Leche que, con su templado roce, consolaba los
dedos de sus pies cansados y desnudos. Cuántas vacas como su Paca habrían
tenido que ordeñar para juntar esa enorme cantidad de blanco líquido. Y ¿cómo
lo habrían transportado hasta allí arriba? Tan lejos… Porque no había visto
nunca una vaca pastar por sus estrellas. Era imposible, ni una brizna de hierba
verde tapizaba sus brillantes suelos.
Ana tuvo que volver a la
ciudad, las vacaciones escolares no duraban siempre, y Julio se preparaba para
la primera cita después de su marcha. Se verían en el sol para regar el árbol
que plantaron el día antes de que Ana regresara a su casa. Una de sus noches, Julio
comentó a Ana que le encantaría plantar un árbol en el sol, pero que sabía que
era imposible, que el sol se escondía a esas horas y por el día nadie podía mirarle a la cara,
que la fuerza de su luz, su fuego, quemaba los ojos. Y estuvieron pensando la
manera de llegar hasta él mientras paseaban por sus estrellas. Mientras jugaban
escondiéndose en los cráteres de la luna, a Ana se le ocurrió una idea.
-Julio, ¿hacemos una cosa?
Si de día es imposible, por su fuego, acercarnos al sol, ¿por qué no lo
intentamos de noche?
Julio se quedó
sorprendido, salió de su escondrijo lunar y se plantó frente a Ana. Con sus
grandes ojos más abiertos que nunca.
-Pero… ¿cómo? Si ahora,
que estamos en su cielo, no podemos divisarlo, cómo nos vamos siquiera a
acercar a él.
Ana aproximó sus manos a
las de Julio y las agarró suavemente. Se sentaron uno enfrente del otro, con
las caras casi tocándose. Ana comenzó a hablar muy bajo, como si susurrase un
secreto.
-Saltaremos, como hacemos siempre,
de estrella en estrella, pero, en lugar de pararnos en la más lejana que
nosotros podamos ver desde la tierra, seguiremos. Seguiremos en busca del sol.
Es de noche, es nuestra noche, es nuestra oscuridad, la llevaremos siempre con
nosotros y, al fin, cuando veamos una estrella distinta a todas, una estrella
dorada, esa será nuestra meta. No debe darnos miedo su fuego, ni su luz, para
nosotros seguirá siendo de noche. Y para él.
A la noche siguiente
cargaron sus mochilas con semillas de sauce, una pequeña pala y una botella
llena de agua y pasearon de una a otra estrella, buscando un punto dorado en el
firmamento que les guiase hacia el sol. Lo encontraron. Allí estaba, al fondo,
rodeado de estrellas. Pegaron un gran salto hacia la más cercana a él y lo
contemplaron un momento. Su apagado resplandor les hipnotizó.
-Vamos, Ana, demos el
último salto.
El polvo amarillo les bañó
los zapatos, corrieron, se revolcaron por él. Un intenso olor a limón les hizo
aún más felices.
-¿Probamos su arena?
Los dos, a la vez, se
agacharon, cogieron entre sus manos un puñado de polvo y se lo llevaron a los
labios. Se miraron y la punta de sus lenguas apareció con miedo en busca de la
amarilla arena que reposaba sobre las palmas de sus manos.
-¡Está riquísimo! ¡Sabe a
helado de limón!
Comenzaron a excavar hasta
que hicieron un pequeño hueco en la tierra y esparcieron las semillas.
Rellenaron el hoyo con el dorado polvo, lo alisaron y vaciaron el agua de la
botella sobre él.
-Volveremos todas las
noches para verlo crecer.
Así, desde entonces, Ana y
Julio se encuentran en el sol, unas veces para regar su sauce, otras veces para
comprobar si ha brotado una nueva hoja de él. Los kilómetros no existen entre
ellos, no les separan. Cierran los ojos y aparecen, uno junto al otro, con los
zapatos bañados por la dorada arena del sol.